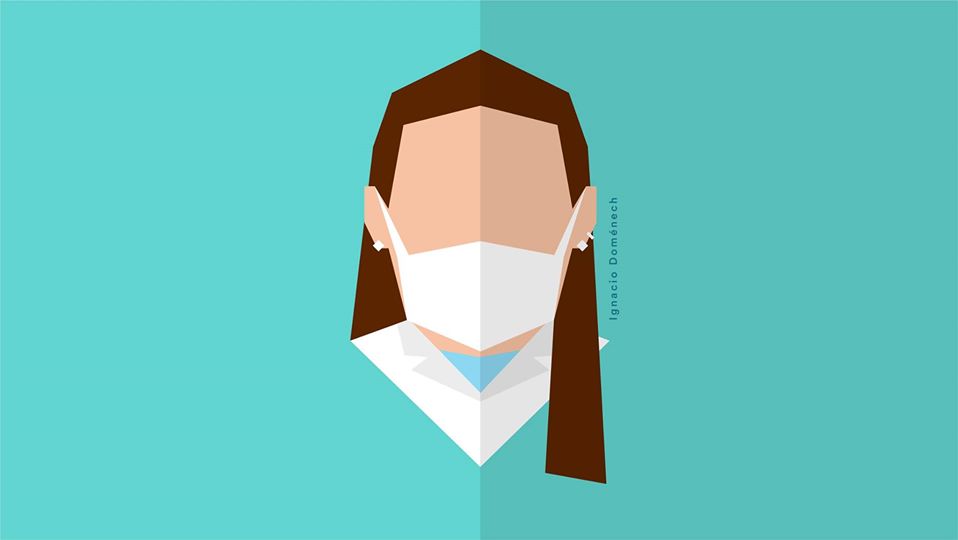
Aquellos días de la pandemia
Artículo de Santi Doménech, Periodista
Vivimos perplejos aquel clima incierto. Aquellos primeros días, tan insólitos y extraños, amanecíamos confusos entre las sábanas, pellizcándonos la noción para desenredarla del sueño. Las primeras notificaciones del móvil, las primeras voces de la radio, nos golpeaban cada mañana al recordarnos que aquel desconcertante fenómeno no era un delirante episodio mental. Estaba ocurriendo y era real.
El veneno se expandía por nuestro país a la misma velocidad que nos invadía el miedo. Un sentimiento compartido que registró una extraordinaria evolución. Cuando el fantasma comenzaba a asolar el país asiático, aquí el inapreciable temor que flotaba en el ambiente era remediado con el argumento de la lejanía. Una infundada reflexión que, sin embargo, calaba en una opinión pública que no supo leer señales de advertencia que nos llegaban del exterior.
Unas semanas después, cuando los informativos comenzaban a hablar de infectados en Italia, aquí el miedo ya palpitaba con mayor viveza. Un miedo que muchos intentamos evaporar con el flaco razonamiento de barra de bar de que el mundo estaba preparado para afrontar este tipo de desafíos. Que las instituciones que nos representaban desempolvarían una artillería de emergencia que impediría que una desgracia localizada se propagara por todo el planeta. Demasiadas películas de acción. Maldita ingenuidad.
En España el escenario cambió por completo en tan sólo veinticuatro horas. Cambió el día que dejamos de ser meros observadores de una epidemia desde el estrado del sofá y comenzamos a ser testigos de una pandemia global que, a ritmo vertiginoso, se había colado por los rincones de nuestras vidas. El enfrentamiento político –también ahí– cobró relativa importancia. Aquellos políticos, que solían dividirse en los tradicionales bloques derecha e izquierda, azules y rojos, independentistas y centralistas, parecieron en esa ocasión clasificarse entre quienes optaron por permanecer en el escenario teatral representando sus propios guiones políticos y quienes, por el contrario, decidieron cerrar temporalmente el telón, apagar los focos cegadores y contribuir a resolver la crisis de la pandemia.
El miedo confinado en nuestras casas comenzó a combatirse con un curioso fármaco de protección anímica: el humor. Un antídoto altamente efectivo para las horas de tensa calma, pero que iba perdiendo efecto a medida que los números de un inquietante contador se teñían de negro. A medida que los ciudadanos comprobaron que aquella aséptica estadística albergaba nombres propios. El del vecino del cuarto, el del viejo amigo del pueblo, el de la abuela del amigo, el de la tía de Vitoria. Entonces, nos olvidamos de ser espectadores de una obra de ficción y nos percatamos de la cruda dimensión que había adquirido aquella desgracia. Ese miedo, que ahora presentaba un mayor semblante de pánico que de temor, era acallado con el inagotable discurso de la resistencia.
Cada tarde, a las ocho en punto, decenas de miles de ciudadanos se congregaban en las ventanas y balcones para romper con aplausos el silencio de las calles. Un sobrecogedor aluvión de energía dirigido principalmente al personal sanitario; quienes presenciaron la peor cara de la tragedia, sin filtros, sin censuras, sin lamentaciones, sin «politilleces», sin «likes», sin descanso, sin protección, sin garantías. Sólo, con el firme objetivo de no derrumbarse en aquellos infernales pasillos de urgencia y caos.
Algo aprendimos de aquella traumática experiencia. Aprendimos a escuchar el silencio de la ciudad bulliciosa y a ponerle freno a la rutina acelerada. Tuvimos tiempo para reflexionar, exprimir nuestra creatividad y conjugar verbos como “diseñar”, “componer” o “elaborar”. Aprendimos por qué la naturaleza abría sus pulmones al tiempo que los humanos cerrábamos nuestras puertas. Aprendimos a convertir nuestro salón de casa en una oficina y a normalizar el pantalón de pijama como uniforme oficial. Aprendimos a manejar las tecnologías que acortan distancias pero a distanciarnos de la idea de que éstas podrían reemplazar los matices de la conversación presencial. Una mirada a los ojos, un gesto sutil, un apretón de manos. Aprendimos a catalogar el abrazo como un elemento altamente cotizado, de primera necesidad. Nunca olvidaremos a quienes superaron la angustia de no poder despedirse y a quienes mantuvieron la paciencia antes de dar la bienvenida a nuevos miembros de este mundo. Aprendimos que el instinto de supervivencia, el miedo a la muerte, la esperanza, son sensaciones que nos conectan a todos los seres humanos, sin distinción de clases ni de ideologías. Que un virus no acepta debates ni billetes. Aprendimos a otorgarle a la sanidad pública y a la investigación el privilegiado lugar que merecían. Aprendimos a amueblar preocupaciones y volvimos a observar, con enorme emoción, la entrega humana que nos estalla en situaciones límite. Aprendimos, en definitiva, una lección de humanidad. Nunca olvidaremos aquellos días de la pandemia.
Aquí lo puedes escuchar:
